TEMPLE PARA LA REFORMA
La Federación Universitaria
Escolar me ha pedido que venga aquí para hablar a ustedes sobre la reforma académica.
Y yo, que detesto hablar en público, hasta el punto de que he procurado hacerlo
muy pocas veces en mi vida, sin vacilar un momento me he dejado esta vez requisar
por los estudiantes. Esto quiere decir que vengo aquí con entusiasmo. Con mucho
entusiasmo, pero sin mucha fe. Pues claro está que son dos cosas distintas. ¡Aviado
estaría el hombre si no pudiese sentir entusiasmo más que por aquello en que
siente fe! De esa suerte continuaría a estas fechas la Humanidad su existencia
de troglodita, ya que todo lo que vino a superar la caverna y la selva
primigenia fue en su hora primera sumamente improbable, y, sin embargo, el
hombre supo entusiasmarse con el proyecto de tan inverosímiles empresas, y por
ello se puso a su servicio, se esforzó magníficamente en lograr lo increíble y,
al cabo, lo consiguió. No hay duda que es una de las fuerzas radicales del
hombre esta capacidad para encenderse en la lumbre de lo improbable, difícil,
distante. El otro entusiasmo, que nace en la cómoda cuna de la fe, casi no lo
es, porque consiste en estar por anticipado seguro del triunfo. ¡Poco se puede esperar
de quien sólo se esfuerza cuando tiene la certidumbre de que va a ser, a la
postre, recompensado! Recuerdo haber escrito en 1916 que los alemanes perderían
la guerra, porque habían entrado en ella demasiado seguros de la victoria,
porque habían puesto entero su ánimo a vencer y no simplemente a combatir. En
la lucha hay que entrar dispuesto a todo; por tanto, dispuesto también a la
derrota y al fracaso, los cuales son, no menos que la victoria, caras que de
pronto toma la vida. Cada día se me impone con mayor claridad la convicción de
que el exceso de seguridad desmoraliza a los hombres más que cosa alguna. Por
eso, porque llegaron a sentirse demasiado seguras, todas las aristocracias de
la Historia cayeron en irremediable degeneración. Y una de las enfermedades que
el tiempo actual padece, sobre todo la nueva generación, es que, merced al
progreso técnico y de la organización social, los nuevos hombres se encuentran
en la vida seguros de demasiadas cosas.
No extrañe, pues, que,
ejercitando la condición natural humana, venga aquí con más entusiasmo que fe.
Pero ¿cuál es la razón para esta penuria de mi fe? Miren ustedes: ahora vendrá
a hacer los veinticinco años que escribí mis primeros artículos sobre reforma
del Estado español en general y de la Universidad en particular. Aquellos
artículos me valieron la amistad de don Francisco Giner de los Ríos. Eran
entonces contadísimas las personas que en España admitían la necesidad de una reforma
del Estado y aun de la Universidad. Todo el que osaba hablar de ellas, insinuar
su conveniencia quedaba, ipso facto declarado demente o forajido, y fuese él
quien fuese se le centrifugaba de la comunidad normal española y se le
condenaba a una existencia marginal, como si reforma fuese lepra. Y no se diga
que esta hostilidad frente a la menor sospecha de reforma se originaba en que
los reformadores fuesen gente radical, destructora del orden establecido, etc.,
etc. Nada de eso. Aunque fuera archimoderado, el que hablase de reforma quedaba
excluido de entre los hombres “tratables”. Esto aconteció con don Antonio
Maura, a quien las clases conservadoras mismas habían puesto en las cimas del
Poder público. Convencido de que era urgente, aun desde el punto de vista más
conservador, modificar la organización del Estado, se vio al punto expelido al
extrarradio de la vida nacional. Su intento de reforma quedó aniquilado por un chiste
muy en boga a la sazón. Porque era reformadora su actuación se le comparó a un
caballo de la Guardia Civil que entra en una cacharrería. Dos cosas no
advertían los que se regostaban propalando este chiste: una, que pocos años
después iba a entrar en la cacharrería, no un caballo, sino toda la caballería,
y otra, que al emitir el humorístico símil declaraban, sin notarlo, su empeño inquebrantable
de conservar intacto un Estado que tenía, en efecto, mucho de frágil cacharrería.
Recuerdo este notorio ejemplo
para que se representen la universal y decidida voluntad de no reformar nada
que entonces reinaba en España. Nada; ni el Estado ni la Universidad. A los que
en esta casa solicitábamos un cambio y poníamos reparo a los inveterados usos,
se nos llamó una y cien veces “enemigos de la Universidad”. Los que ayudábamos
a nuevas instituciones, como la Residencia de Estudiantes, creada precisamente
para servir de fermento y alcaloide que promoviese la mejora de la Universidad,
se nos consideraba como enemigos titulares de ésta. Hoy, claro está, son los
que entonces más nos denostaban quienes se apresuran a imitar la Residencia de
Estudiantes, en lo cual sólo aplauso merecen; pero, por lo mismo, conviene
hacer constar ahora que durante años y años hemos tenido que sufrir esas inepcias
y esos insultos los que con más auténtica y entrañable angustia nos oponíamos a
que la Universidad española continuase siendo la cosa triste, inerte, opaca y sin
espíritu que era. Porque la veracidad obliga a reconocer que hoy es nuestra
Universidad bastante distinta de la que era, aunque no sea aún, ni de lejos, lo
que debe, lo que puede ser.
A la hora presente, en toda la
existencia nacional las constelaciones han cambiado. Han venido los hechos, con
su puño cerrado, a tapar las bocas maldicientes y a convencer al más remiso de
que el Estado y la Universidad de España necesitan una reforma, que no es
cuestión desearla o no, sino que su intento es ineludible, porque ni aquél ni
ésta marchan. Son máquinas maltrechas por la usura del uso y la del abuso.
Hoy ya no estamos solos; hoy ya
quieren muchos la transformación del cuerpo español, y los que no la quieren se
disponen, con uno u otro método, a aguantarla. Sin duda la hora es feliz. No
saben bien ustedes los jóvenes, la suerte que han tenido: llegan a la vida en
una ocasión magnífica de los destinos españoles, cuando el horizonte se abre, y
muchas, muchas grandes cosas van a ser posibles, entre ellas un nuevo Estado y
una nueva Universidad. No es fácil dejarme atrás en el optimismo con que
interpreto la situación actual de nuestro país. Hechos de la vida pública, en
que casi todos han visto signos funestos, se me aparecen como máscaras irónicas
que fingen un mal para ocultar tras sí germinaciones favorables. Sin duda la
hora es feliz, llegan ustedes en la madrugada de una fecha ilustre: un pueblo
durmiente durante siglos comienza a estremecerse con esos menudos temblores
torpes que anuncian en un cuerpo su despertar y que va a ponerse en pie. El
momento puede definirse, sin error, con aquel verso tan matinal en que el venerable
poema del Cid resume un amanecer: Apriessa
cantan los gallos e quieren quebrar albores (235).
¿No ha llegado, pues, el instante
de que al viejo entusiasmo agreguemos una fe recién nacida? Yo tengo que
responder a esto taxativamente: no, todavía, no. Mi optimismo superlativo llega
con toda claridad y evidencia a creer que el horizonte abierto ante el español
de hoy es magnífico. El horizonte es el símbolo de las posibilidades que se
ofrecen a nuestra vida. Pero nuestra vida es, además, la realización actual de
esas posibilidades. Aquí es donde se encoge mi optimismo y claudica mi fe. Porque
en la Historia, en la vida, las posibilidades no se realizan por sí mismas,
automáticamente; es preciso que alguien, con sus manos y su mente, con su
esfuerzo y con su angustia, les fabrique su realidad, Historia y vida son por
eso un perpetuo, un continuo hacer. Nuestra vida no nos es dada ya hecha, sino
que vivir es, en su raíz misma, un estar nosotros haciendo nuestra vida. Y esto
lo es siempre, en cada minuto: nada nos es absolutamente regalado; todo, aun lo
que parece más pasivo, tenemos que hacerlo. El humilde Sancho lo sugería a toda
hora, repitiendo su proverbio: “Si te regalan la vaquilla, tienes que correr
con la soguilla”. Sólo nos son dadas posibilidades; posibilidades para hacer
nosotros esto o aquello. Ahora, por ejemplo, están ustedes haciendo una cosa: escuchar,
que, por cierto. No es floja faena, como lo demuestra el que, a poco que se
descuiden, su escuchar se depotenciará en simple oír, y a poco más, fugitiva la
atención, llegaremos a no oír ni el estruendo de un cañón.
Digo, pues, que la circunstancia
ofrece una magnífica posibilidad para una reforma profunda del Estado español y
de su Universidad. Pero una y otra tienen que ser hechas por alguien. ¿Hay hoy
en España quien pueda hacerlas? Por “alguien” y por “quién” no entiendo, ¡claro
está!, un individuo, lo que confusa y mitológicamente se suele llamar un “grande
hombre”. La Historia no la hace un hombre, por grande que sea. La Historia no
es un soneto ni es un solitario. La Historia es hecha por muchos: por grupos
humanos pertrechados para ello.
Como he venido aquí para
ejercitar la más estricta sinceridad hacia ustedes y suficiente lealtad conmigo
mismo; como he venido aquí a decir sencillamente mi verdad, no puedo rodear de
ambages mi duda vehemente de que exista hoy, en este día en que hablo, grupo
alguno capaz de hacer la reforma del Estado y –concretándome a mi tema– la reforma de la Universidad. ¡Digo hoy, en esta
presente y fugaz jornada! Dentro de quince días o de quince semanas puede
existir ese grupo, debe existir; nada impide que de verdad se cree y se
constituya; y si subrayo tan enérgicamente que no lo hay hoy es, no más, para
contribuir a que de verdad lo haya mañana.
Pero se me dirá: ¿Por qué dudar
de que exista un grupo capaz de realizar esa reforma? Cuando se reconoce que es
posible algo, para hacerlo basta con quererlo. He aquí que nosotros queremos
briosamente la reforma universitaria; no hay, pues, duda de que ese grupo
existe.
Es cierto, es cierto; para hacer
lo que es posible basta con querer. Todo depende de la plenitud con que se entienda
ese fácil vocablo. Es fácil decir y aun pensar que se quiere; pero es difícil,
muy difícil, querer de verdad. Querer hacer algo exige que queramos todas las
cosas que son precisas para su logro, entre ellas, dotarnos a nosotros mismos de
las cualidades imprescindibles para la empresa. Lo demás no es querer algo, es
simplemente desearlo, enjuagarse con su imagen la fantasía, embriagarse voluptuosamente
con el proyecto, perderse en vagos ardores, bullangas y efervescencias. En su Filosofía de la Historia universal dice
Hegel que todo lo importante que se ha hecho en la Historia lo ha hecho, sin duda, la pasión –pero bien
entendido, añade–, la pasión..., fría. Cuando la pasión es simple hervor,
frenesí y calentura, no sirve para nada. Todo el mundo es capaz de apasionarse así.
Pero no es tan fácil sentir aquel fuego decisivo y creador, aquella
incandescencia tan sobrada de calorías que no se entibia lo más mínimo al
alojar dentro de sí las dos cosas más gélidas que hay en el mundo: la firme voluntad
y la clara reflexión. El apasionamiento trivial, falso, impotente y estéril rehúye
con terror la proximidad de la reflexión, porque presiente que ésta es fría y a
su contacto va a congelarse y caer. Por eso el síntoma de la alta pasión
creadora es que busca integrarse, completarse con las virtudes de lo frío, que
se da el lujo de tragarse reflexión sin perder calorías, de quedar penetrado y transido
su fuego todo de clara visión e infusible voluntad.
Esta especie de querer resuelto,
clarividente y total, es el que hoy, en este día, no encuentro aún informando
grupo alguno español –tampoco en ustedes. Y sin ello, es vano esperar la
ejecución de una reforma, es decir, de una construcción, de una creación.
http://lafalange.com.es/?p=8936
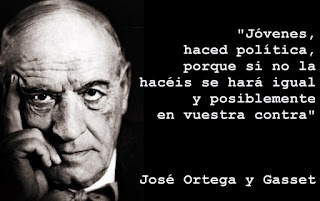
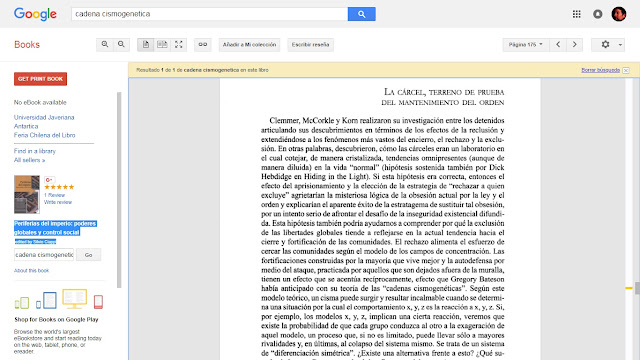

Comentarios
Publicar un comentario