Cuando hablamos de Educación, llegamos demasiado tarde. Ya nada se puede hacer.
El
cerebro de un bebé necesita amor para desarrollarse. Lo que ocurre
en EL PRIMER
AÑO DE VIDA tiene profundas consecuencias.
Por Yudhijit Bhattacharjee. National
Geograpchic. Enero 2015.
A finales de los años
ochenta, cuando la epidemia de cocaína crack hacía estragos en las
ciudades estadounidenses, Hallam Hurt, neonatóloga de Filadelfia,
pensaba con inquietud el daño causado a los hijos de madres adictas.
Junto con sus colegas, Hurt estudió a los hijos de familias de
bajos ingresos comparando chicos de cuatro años que habían sido
expuestos a las drogas con otros que no lo estuvieron, sin hallar
diferencias significativas. No obstante, descubrieron que el
Coeficiente Intelectual de ambos grupos era muy inferior al promedio.
“Todos eran niños adorables y, sin embargo, sus CI era de 82 y
83 –recuerda Hurt–. Fue impresionante, porque el CI promedio es
de 100”.
La revelación hizo que
los investigadores desviaran su atención de lo que diferenciaba a
los dos grupos hacia lo que tenían en común: una crianza en
condiciones de pobreza. A fin de entender el ambiente de los niños,
visitaron sus hogares con un cuestionario y preguntaron a los
progenitores si tenían en casa, al menos 10 libros infantiles, un
reproductor de música con canciones para los pequeños y juguetes
para enseñarles los números.
Observaron que los niños
que obtenían más atención y apoyo emocional solían alcanzar un CI
más elevado; los que recibían más estimulación cognitiva se
desempeñaban mejor en tareas de lenguaje, y quienes disfrutaban de
una crianza más afectiva, sobresalían en tareas relacionadas con la
memoria.
Años después, cuando
los niños llegaron a la adolescencia, los investigadores les
realizaron estudios de resonancia magnética y compararon las
imágenes de sus cerebros con los registros de crianza afectiva
asentados a los cuatro y ocho años. Descubrieron entonces un
fuerte vínculo entre la crianza afectiva a los cuatro años y el
tamaño del hipocampo –región cerebral asociada con la memoria–,
pero ninguna correlación entre la misma estructura y la crianza
afectiva a los ocho años. Así pues, los resultados demostraron la
importancia crítica de un ambiente con el apoyo emocional adecuado a
muy temprana edad.
Publicado en 2010, el
estudio de Filadelfia fue uno de los primeros en demostrar que las
experiencias infantiles moldean la estructura del cerero en
desarrollo. Desde entonces, otras investigaciones ha confirmado la
relación entre la condición socioeconómica del bebé y el
crecimiento de su cerebro, ya que, pese a su importante capacidad
innata, ese órgano depende en buena medida de la estimulación
ambiental para desarrollar conexiones ulteriores.
Gracias a nuevas
herramientas de imagenología que permiten estudiar el interior del
cerebro infantil, los científicos comienzan desentraña el misterio
de cómo un recién nacido evoluciona de percibir sombras a adquirir
la capacidad de caminar. Cuanto más averiguan sobre el desarrollo
de la capacidad de hablar, aprender números e interpretar emociones
en ese período, más evidente resulta que el cerebro del bebé es
una máquina de aprendizaje asombrosa. Y su futuro, en buena
medida, está en nuestras manos.
Si uno de los grandes
milagros de la vida es la metamorfosis de un grupo de células en un
lactante, lo mismo puede decirse de la transformación (pág. 20) de
esa criatura tambaleante en un niño que camina, habla y sabe
negociar la hora de ir a la cama. Durante la investigación para
este artículo fui testigo de ese milagro mientras mi hija se
convertía de un bulto inquieto que lanzaba chillidos de hambre en
una pequeña enérgica de tres años, que insiste en ponerse anteojos
de sol antes de salir de casa. El florecimiento de sus capacidades
mentales y emocionales ha sido una serie de portentos que profundizan
mi admiración por la capacidad del cerebro infantil para entender el
mundo.
Los hitos que ha
alcanzado serían reconocibles para cualquier progenitor. A los dos
años sabía lo suficiente para comprender que no tenía que sujetar
mi mano para caminar en la acera; solo debía hacerlo al cruzar la
calle.
A pesar de los milenios
de crianza infantil, nuestra comprensión de los gigantescos pasos
que dan los bebés en sus capacidades cognitivas, lingüísticas, de
raciocinio y planificación es muy limitada. El desarrollo
vertiginoso de los primeros años coincide con la formación de una
gran madeja de circuitos neuronales. Al nacer, el cerebro tiene
cerca de 100.000 millones de neuronas, tantas como en la edad adulta,
pero a medida que el bebé crece y recibe una avalancha de estímulos
sensoriales, las neuronas se conectan ente sí y establecen, hacia
los tres años, unos 100 billones de conexiones.
Diversos estímulos y
tareas, como escuchar una canción de cuna o alcanzar un juguete,
ayudan a formar diferentes redes neuronales cuyos circuitos se
fortalecen mediante la activación repetida. La vaina que envuelve
las fibras nerviosas –hecha de un material aislante llamado
mielina– se engrosa en las vías utilizadas con más frecuencia,
contribuyendo a que los impulsos eléctricos viajen con más rapidez;
en cambio, los circuitos en reposo mueren al romperse sus conexiones,
en un fenómeno conocido como poda sináptica. Entre las edades de
uno y cinco años, y nuevamente en la adolescencia temprana, el
cerebro pasa por estos ciclos de crecimiento y (pág. 21) y
reestructuración en los que la experiencia desempeña un papel clave
en la definición de los circuitos que persistirán.
La manera como la
naturaleza y crianza se combinan para dar forma al cerebro es muy
evidente en el desarrollo de la capacidad lingüística. ¿Cuánto
es predeterminado y cómo se adquiere lo demás? Con la finalidad
de saber cómo los científicos buscan responder esta interrogante
visito a Judit Gervain, neurocientífica cognitiva de la Universidad
de París Descartes, quien ha pasado la última década explorando la
agudeza lingüística de niños con penas unos días de vida hasta
los primeros años de edad. Nos reunimos en la escalinata del
Hospital Robert-Debré en París, donde la investigadora prepara un
experimento con recién nacidos.
La sigo a una habitación
en un extremo del ala de maternidad. El primer sujeto de la mañana
llega a bordo de un carrito, envuelto en una manta rosada con lunares y acompañado de su padre. Un asistente de investigación cubre la
cabeza del bebé con un gorro con botones de sensores. El propósito
es captar imágenes del cerebro mientras reproducen una serie de
secuencias de audio, como nu-ja-ga, pero, antes de que puedan
hacer observación alguna, el bebé emite una serie de chillidos
agudos anunciando que o tiene intenciones de someterse.
Otro recién nacido
–también acompañado de su papá– entra en un carrito. El
ayudante repite el protocolo y, esta vez, la observación se lleva a
cabo sin problemas. El bebé duerme durante todo el procedimiento.
Gervain y sus colegas han
utilizado un esquema similar para probar la capacidad de los recién
nacidos para discriminar entre di tintos patrones de sonido. Con
la espectroscopia del infrarrojo cercano han captado imágenes del
cerebro de los bebés mientras escuchan secuencias de audio. En
algunos casos, los sonidos se repetían en una estructura ABB, como
mu-ba-ba; en otros, la estructura era ABC, por ejemplo,
mu-ba-ge. Los investigadores hallaron que las regiones del
cerebro responsables de procesar el habla y el audio respondían con
más intensidad a las secuencias ABB, pero, en un estudio posterior,
descubrieron que el cerebro del recién nacido también era capaz de
diferenciar las secuencias de audio con un patrón AAB de las de un
patrón ABB. En suma, los bebés no solo podían distinguir una
repetición, también eran sensibles al punto en el que la repetición
ocurría en una secuencia.
Gervain está
entusiasmada con los resultados porque el orden de los sonidos es la
piedra angular de las palabras y la gramática. “La información
posicional es crítica para el lenguaje –afirma–. Hay una gran
diferencia cuando algo va al principio o al final: ‘Juan mató al
oso’ es muy distinto de ‘el oso mató a Juan’”.
El hecho de que el
cerebro del bebé responda, desde el primer día, a la secuencia en
que se organizan los sonidos sugiere que los algoritmos para el
aprendizaje de idiomas son parte de la trama neuronal innata.
“Durante mucho tiempo mantuvimos una visión lineal. Primero los
bebés aprenden sonidos, luego entienden palabras y después, muchas
palabras juntas –explica Gervain–. Sin embargo, observaciones
recientes revelan que casi todo comienza a desarrollarse desde el
primer momento. Los bebés empiezan a aprender reglas gramaticales
desde el inicio”.
Investigadores dirigidos
por Ángela Friederici, neuropsicóloga del Instituto Max Planck de
Ciencias cognitivas y del Cerebro en Leipzig, Alemania, han hallado
pruebas de dicha comprensión en un experimento con bebés alemanes
de cuatro meses que fueron expuestos a un idioma desconocido.
Primero, los niños escucharon una serie de oraciones italiano que
representaban dos tipos de construcciones gramaticales: “El hermano
puede cantar” y “La hermana está cantando”. Después de tres
minutos escucharon otro conjunto de oraciones italianas, algunas de
ellas con errores gramaticales, como “el hermano está canta” y
“la hermana puede cantando”. En esta etapa, los investigadores
midieron la actividad cerebral de los niños utilizando minúsculos
electrodos colocados en el cuello cabelludo. La primera ronde de la
prueba arrojó una respuesta cerebral semejante para las oraciones
correctas e incorrectas; pocas sesiones de entrenamiento más tarde,
los bebés manifestaron (pág. 24) (pág. 28) patrones de activación
muy distintos al escuchar construcciones gramaticales erróneas.
En apenas quince minutos,
los bebés parecían asimilar lo que era correcto. “Debieron
aprenderlo de alguna manera, aún cuando no comprendían el
significado de las oraciones –me dijo Friederici–“. A esa
edad no es cuestión de sintaxis, sino de una regularidad
fonológicamente codificada”.
Algunos investigadores
han demostrado que niños de alrededor de dos años y medio eran lo
bastante inteligentes para corregir los errores gramaticales que
cometían una marionetas y que, a los tres años, la mayoría
dominaba un número de regla gramaticales, a la vez que su
vocabulario aumentaba. Ese florecimiento del lenguaje es el
resultado de nuevas conexiones neuronales que permiten procesar el
habla en múltiples niveles: sonido, significado y sintaxis. Si
bien la ciencia aún debe trazar el camino exacto que sigue el
cerebro infantil hacia la fluidez lingüística, para Friederici no
hay duda de que “el equipo solo no basta. También hace falta el
estímulo”.
De camino a Leipzig, para
entrevistar a Friederici, mi atención se vuelve hacia su madre y su
hijo que platican en el autobús de enlace del aeropuerto de Múnich.
“¿Qué ves a lo lejos?”, preguntaba la mujer mientras nos
trasladamos de la terminal al avión. “¡Veo muchos aviones!”,
exclama el niño emocionado. Sentados una fila adelante de mí
durante el vuelo, madre e hijo mantienen una animada conversación.
Echando mano de lo que parece una fuente inagotable de entusiasmo la
mujer se detiene a responder cada pregunta del niño mientras le lee
un libro de imágenes tras otro. Cuando aterrizamos, me entero de
que la madre, Merle Fairhurst, es neurocientífica cognitiva
especializada en desarrollo infantil y cognición social. Ahora me
explico por qué está decida a aplicar las investigaciones recientes
sobre como la estimulación puede ayudar al cerebro en desarrollo.
Hace más de dos décadas
Todd Risley Betty Hart –psicólogos infantiles que por aquel
entonces trabajaban en la universidad de Kansas en Lawrence–
llevaron a cabo un registro de cientos de horas de interacciones de
niños y adultos de 42 familias de todo el espectro socioeconómico
(estadounidense) e hicieron el (pág. 28) (pág. 29) e hicieron el
seguimiento de los bebés desde los nueve meses hasta los tres años.
Al estudiar la
transcripción de sus registros, Risley y Hart descubrieron algo
sorprendente. Los niños de familias con recursos –casi todos
hijos de profesionales universitarios– escuchaban un promedio de
2.153 palabras por hora dirigidos hacia ellos en tanto que los niños
de familias que vivían de la beneficencia pública solo escuchaban
un promedio de 616 palabras. Hacia la edad de cuatro años, esa
diferencia representaba una brecha acumulativa de unos 30.000.000 de
palabras. Los progenitores de los hogares más pobres tendían a
emitir comentarios breves y concisos, como “deja eso” y
“acuéstate”, mientras que los de hogares con recursos sostenían
charlas más extensas con sus hijos sobre gran variedad de temas,
alentándolos a utilizar la memoria y la imaginación. En otras
palabras, los niños de familias de nivel socioeconómico bajo
crecían con una dieta lingüística muy deficiente.
Los investigadores
encontraron que la cantidad de conversaciones entre padres e hijos
marcaba una gran diferencia pues, a los tres años, los niños a los
que sus padres les hablaban más obtenían calificaciones más altas
en las pruebas de CI y, además, se desempeñaban mejor en la escuela
a los nueve y diez años.
Exponer a los niños a
más palabras se antoja muy simple, pero el lenguaje disponible en
televisión, audiolibros, internet o un smartphone –pese a
lo educativo que pueda ser– no basta. Esto descubrió el equipo
de investigadores de Patricia Kuhl, neurocientífica de la
Universidad de Washington en Seattle, durante un estudio con bebés
de nueve meses.
Kuhl y sus colegas
analizaban una interrogante crítica sobre la adquisición del
lenguaje: cómo identifican los bebés la fonética de su idioma
materno hacia el año de edad. En los primeros meses de de vida,
los niños muestran la capacidad de distinguir entre los sonidos de
cualquier lenguaje, propio o ajeno; sin embargo, entre los seis y
doce meses empiezan a perder la habilidad para identificar una lengua
extranjera, al tiempo que distinguen mejor los sonidos del lenguaje
materno. Por ejemplo, los bebés japoneses pierden la capacidad
para diferenciar los sonidos “l” y “r”.
En su estudio, los
investigadores expusieron a bebés de nueve meses, hijos de familias
angloparlantes, al mandarín. un grupo de bebés interactuó con
tutores hablantes de chino como lengua materna, quienes jugaron y
leyeron para los pequeños. “Los bebés estaban fascinados con
ellos –señala Kuhl–. Vigilaban la puerta de la sala de espera
para verlos llegar”. Otro grupo de bebés vio y escuchó a los
mismos tutores de mandaríin en una presentación de video y un
tercer grupo solo escuchó la grabación de audio. Después de que
todos los niños participaron en doce sesiones fueron sometidos a una
prueba, a fin de determinar su capacidad para discriminar entre
sonidos fonéticos similares en mandarín.
Los investigadores
esperaban que los niños que vieron los videos mostraran el mismo
tipo de aprendizaje que los pequeños que recibieron tutoría
personal. En cambio, detectaron una enorme diferencia. Los niños
expuestos al lenguaje (pág. 29) (pág. 34) mediante la interacción
humana pudieron discriminar entre sonidos parecidos del mandarín tan
bien como los escuchas autóctonos, pero los otros niños, aun
habiendo visto el video o escuchado el audio, no manifestaron
aprendizaje alguno.
“Nos sorprendió
muchísimo –revela Kuhl–. Esa observación cambió por completo
nuestra comprensión fundamental del cerebro”. El resultado de
ese y otros estudios condujo a Kuhl a proponer lo que denomina una
hipótesis de compuerta social: el concepto de que la experiencia
social es un portal para el desarrollo lingüístico, cognitivo y
emocional.
LUEGO DE ASUMIR EL PODER
en Rumania, a mediados de los años sesenta del siglo XX, el líder
comunista Nicolae Ceasescu implementó medidas radicales para
conducir al país de un sistema agrícola a uno industrial. A fin
de incrementar la población, el régimen limitó la anticoncepción
y el aborto, y gravó a las parejas mayores de 25 años que no
tuvieran hijos. Miles de familias emigraron de sus aldeas a las
ciudades para emplearse en fábricas gubernamentales. Estas
políticas ocasionaron que muchos padres abandonaran a sus recién
nacidos, quienes fueron ingresados en una institución estatal
conocida como leagan, vocablo rumano que significa “cuna”.
Fue solo tras el
derrocamiento de Ceasescu, en 1989, que el mundo vio las terribles
condiciones de vida de aquellos pequeños. Los bebés eran
abandonados durante horas en cunas, don el único contacto humano de
un cuidador encargado de alimentar a 15 ó 20 infantes; los de edad
preescolar apenas recibían atención alguna. El sistema de
atención institucionalizada tardó en cambiar y, en 2001,
científicos estadounidenses iniciaron un estudio con 136 niños de
seis instituciones para investigar el efecto del abandono en su
desarrollo.
El equipo –encabezado
por Charles Zeanah psiquiatra infantil de la Universidad de Tulane;
Nathan Fox, psicólogo del desarrollo y neurocientífico de la
Universidad de Maryland, y Charles Nelson, neurocientífico de
Harvard– quedó sorprendido por las conductas aberrantes de los
niños. Muchos de ellos, con menos de dos años cuando comenzó el
estudio, no mostraban apego alguno con sus cuidadores y, al sentirse
angustiados, no acudían a ellos. “por el contrario, manifestaban
conductas casi salvajes que jamás habíamos visto: deambulaban sin
rumbo, golpeaban la cabeza contra el suelo, hacían piruetas y se
quedaban paralizados en un punto”, recuerda Fox.
Cuando los investigadores
les practicaron electroencefalogramas (EEG), descubrieron que sus
impulsos eléctricos eran más débiles que los de niños de edades
similares en la población general. “Era como si alguien hubiera
activado un atenuador para reducir la actividad cerebral”, explica
Fox, quien, junto con sus colegas y la ayuda de trabajadores
sociales, colocó a la mitad de los niños con familias adoptivas,
mientras que el resto permaneció en las instituciones. Las
familias seleccionadas recibieron una mesada, libros, juguetes,
pañales y otros suministros así como la visita periódica de los
trabajadores sociales.
Fox y sus colegas
hicieron un seguimiento durante varios años y observaron
sorprendentes diferencias entre ambos grupos. A la edad de ocho
años, los niños adoptados a los dos años o menos mostraron
patrones EEG indiferenciables con los de cualquier chico de ocho
años, en tanto que los niños que permanecieron en instituciones
mantuvieron EEG débiles. Si bien todos los sujetos del estudio
mostraban volúmenes (pág. 34) (pág. 35) encefálicos más
pequeños que los niños de edad similar en la población general,
quienes recibieron atención en hogares adoptivos tenían más
sustancia blanca (axones que interconectan neuronas) que los niños
de las instituciones. “Esto sugiere que los niños que
experimentaron la intervención establecieron más conexiones
neuronales”, concluye Fox.
La diferencia más
importante entre los dos grupos –evidente hacia los cuatro años–
estivó en sus habilidades sociales. “Observamos que muchos de
los chicos que formaron parte de nuestra intervención, sobre todo
los que fueron retirados de las instituciones a temprana edad ahora
pueden relacionarse con sus cuidadores como lo haría un niño
típico –explica Fox–. El cerebro posee suficiente plasticidad
en la vida temprana para permitir que los niños superen experiencias
negativas”. Y, según Fox, esa es la mejor noticia: Algunos de
los efectos lesivos de la privación pueden resolverse con la crianza
adecuada, a condición de que sea proporcionada en un período
crítico del desarrollo.
Tal es objetivo de un
programa de capacitación parental que dirige la neurocientífica
Helen Neville, de la Universidad de Oregon en Eugene. Los
investigadores reciben a participantes de familias inscritas en Head
Start un programa del gobierno estadounidense que proporciona mejores
oportunidades a preescolares de familias de bajos ingresos. Padres
y cuidadores asisten a una clase semanal durante un período de dos
meses y en las primeras sesiones reciben consejos para reducir el
estrés resultante de la atención cotidiana de los niños pues, como
puede atestiguar cualquier progenitor las tensiones pueden abrumar
hasta al más apacible de los adultos y, por supuesto, se convierten
en una carga adicional para quienes llevan a cuestas problemas
financieros. “A veces pierdes los estribos porque no tienes
ciertas cosas”, comenta Patricia Kycek, una madre que ha asistido a
las clases en Eugene.
Los progenitores aprenden
a enfatizar el reforzamiento positivo y elogiar logros específicos.
“Los alentamos a cambiar su enfoque, de reprender al niño siempre
que hace algo mal a señalar cada vez que hace algo bien”, explica
Sara Burlingane, ex instructora. En las siguientes semanas, los
adultos aprenden a estimular al niño.
A su vez, los chicos
reciben entrenamiento en atención y autocontrol en una sesión
semanal de 40 minutos, durante la cual trabajan concentrándose en
una tarea mientras están rodeados de distracciones, por ejemplo,
colorear dentro de las líneas de un dibujo en tanto otros niños
juegan con globos a su alrededor. Los instructores también les
enseñan a identificar sus emociones.
Concluidas las 8 semanas,
los investigadores califican a los niños en aspectos como lenguaje,
CI no verbal y atención; así mismo, entregan a los progenitores un
cuestionario para que evalúen la conducta de sus hijos. En una
artículo publicado en 2013, Neville sus colegas informaron que los
niños de Head Start que participaron en la intervención mostraron
incrementos significativamente superiores en esas mediciones respecto
de quienes no lo hicieron, en tanto que los padres informaron que
experimentaban mucho menos estrés en el manejo de los niños.
“Cuando se modifica el estilo parental y disminuye el nivel de
estrés, aumenta la regulación emocional y mejora la cognición de
los niños”, asegura Neville.
Tana Argo, joven madre de
4 niños, decidió participar en el programa para asegurarse de no
someter a sus hijos al maltrato que sufrió en su infancia. “Crecí
con mucho estrés y dramatismo –dice–. Me prometí que
recordaría todo eso cuando tuviera hijos, para que no se repitiera”.
Lo que aprendió –afirma–
ha modificado la dinámica familiar, creando más tiempo para el
juego y el aprendizaje. Una tarde, cuando la visito en su hogar,
describe lo feliz que se sintió unos días antes al observar que su
hija de 4 años, la más pequeña se tiraba a la alfombra para ojear
una enciclopedia infantil. Al marcharme, veo la enciclopedia
colocada en lo alto de una pila de libros, casi todos infantiles.
En circunstancias ideales, esa pila se convertirá en un muro que
detenga el dominó generacional de pobreza y abandono, y ayudará a
que los hijos de Argo construyan el futuro al que ella nunca pudo
aspirar. (pág. 35)
“Y estos niños, que
escupes en cuanto tratas de cambiar sus mundos, son inmunes a tus
consejos”. David Bowie. Cita inicial de la película: "The Breakfast Club".








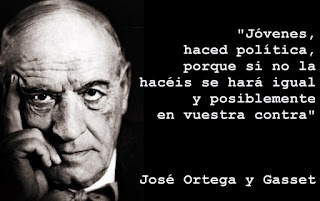
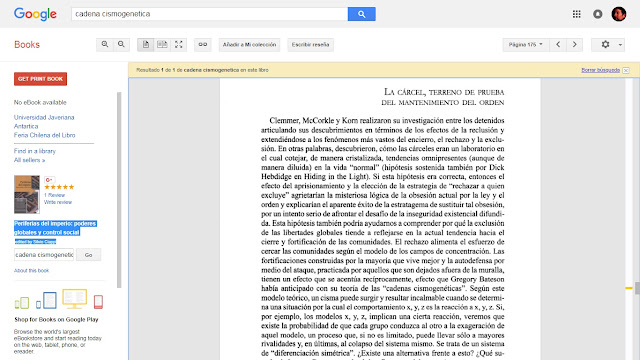

Comentarios
Publicar un comentario